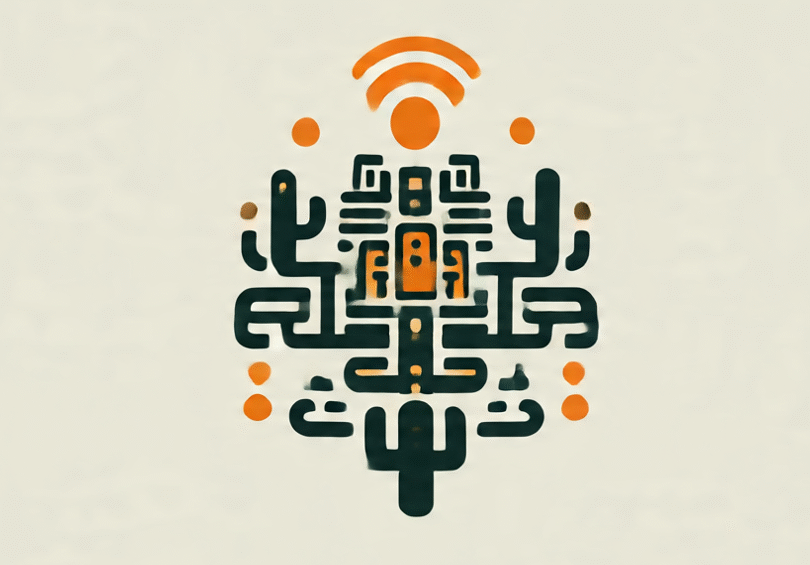Cada 1 y 2 de noviembre, México se cubre de cempasúchil, copal y recuerdos para celebrar el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas del país y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2008. Detrás de las flores, los altares y las calaveras de azúcar, se esconde una visión del mundo profundamente arraigada en la mitología mexica, donde la muerte no es un final, sino una transición hacia el renacimiento.
La cosmogonía prehispánica concebía la vida y la muerte como partes inseparables de un mismo ciclo. De acuerdo con los antiguos mexicas, las almas de los difuntos emprendían un viaje de cuatro años hacia el Mictlán, el inframundo de nueve niveles gobernado por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, deidades que custodiaban los huesos de los ancestros. Este recorrido, lleno de pruebas —ríos de sangre, montañas que chocaban y vientos cortantes— simbolizaba la purificación del espíritu antes del descanso eterno.
El Xólotl, un perro sagrado asociado al dios del fuego y el ocaso, era el guía de las almas en ese tránsito. Según los códices mesoamericanos, el animal ayudaba a los muertos a cruzar el río Apanohuacalhuia, primera frontera del inframundo. De esta forma, la figura del perro adquirió un papel simbólico que aún perdura en ofrendas y representaciones populares.

Los mexicas celebraban dos festividades dedicadas a los muertos: el Huey Miccailhuitontli, en honor a los adultos, y el Miccailhuitontli, dedicado a los niños. Ambas coincidían con el ciclo solar y las cosechas, relacionando el retorno de las almas con la regeneración de la tierra. Este vínculo entre lo cósmico y lo cotidiano refleja una cosmovisión que entendía la muerte como continuidad y no como ausencia.
Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los evangelizadores fusionaron estas celebraciones con las festividades católicas de Todos los Santos y Fieles Difuntos, buscando integrar los rituales indígenas al calendario litúrgico. El sincretismo dio origen al Día de Muertos moderno: una festividad híbrida que combina el altar prehispánico —con ofrendas de comida, flores y copal— con símbolos cristianos como las velas y las cruces.
Una de las narraciones más poderosas que sustentan esta visión es la leyenda de Quetzalcóatl, quien descendió al Mictlán para recuperar los huesos de los antiguos hombres y, al mezclarlos con su sangre, dio origen a la humanidad. Este mito explica la muerte como origen, la pérdida como génesis, y es la base espiritual que distingue la cultura mexicana frente a otras concepciones del más allá.
Hoy, esa herencia ancestral se manifiesta en millones de hogares que colocan altares para recibir a sus muertos. Cada vela representa una vida recordada; cada flor de cempasúchil, un camino que ilumina el regreso. El humo del copal limpia el espacio para los visitantes del otro lado, y los alimentos preferidos del difunto se colocan como ofrenda de afecto y memoria.
Más allá de su carácter simbólico, la tradición también tiene un impacto cultural y económico relevante. El Día de Muertos moviliza a comunidades enteras, impulsa el turismo nacional e internacional, y fortalece el sentido de identidad colectiva. En ciudades como Pátzcuaro, Mixquic y Oaxaca, las celebraciones atraen a miles de visitantes que participan en procesiones, concursos de ofrendas y noches de velación.
El Día de Muertos no es una celebración de la muerte, sino una afirmación de la vida. Es el testimonio de una filosofía que ha sobrevivido al tiempo y a la colonización, recordando que cada persona muere dos veces: cuando deja de respirar y cuando deja de ser recordada. En México, esa segunda muerte se posterga año con año, entre flores, pan, música y fuego.